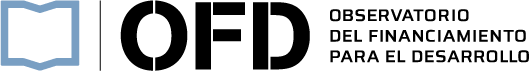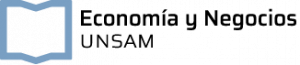Introducción
Los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) representan un eje esencial en la arquitectura financiera internacional desde mediados del siglo XX. Estas instituciones tienen como mandato reducir las brechas estructurales de inversión y fomentar el desarrollo económico sostenible mediante el financiamiento de proyectos de infraestructura, salud, educación y energía en países de ingresos bajos y medios. Su modelo de operación combina capital público aportado por los Estados que son parte, acceso a mercados financieros con condiciones preferenciales y un sistema institucional que prioriza la estabilidad crediticia a través de diversas reglas de apalancamiento.
A medida que las demandas globales se intensifican (particularmente en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la transición energética y la digitalización), los países prestatarios enfrentan crecientes necesidades de financiamiento externo. Sin embargo, los BMD muestran limitaciones estructurales para escalar su oferta de crédito, fundamentalmente por el modo en que gestionan su margen prestable. Esta tensión entre una demanda creciente y una capacidad prestable limitada ha generado un debate cada vez más amplio sobre la necesidad de reformas internas y transformaciones en su modelo operativo.
Este trabajo se propone analizar dicha tensión estructural, examinando en detalle el funcionamiento del margen prestable, cuantificando la evolución de la demanda de financiamiento y revisando las limitaciones políticas, financieras y operativas del sistema actual. Asimismo, se incorporan propuestas de reforma discutidas recientemente en foros multilaterales, informes técnicos y experiencias institucionales que apuntan a fortalecer la capacidad prestable sin comprometer la solvencia de los bancos.
Funcionamiento del margen prestable
El margen prestable define el volumen máximo de préstamos que un BMD puede ofrecer sin comprometer su solidez financiera. Este margen se construye a partir del capital suscripto por los países miembros (dividido entre capital pagado y exigible), las reservas acumuladas, los ingresos netos anuales y los parámetros técnicos que regulan la exposición al riesgo. El objetivo central es preservar la calificación crediticia (generalmente AAA) que les permite financiarse en los mercados internacionales con tasas reducidas.
El modelo de apalancamiento es un componente clave. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) opera con una ratio préstamo/capital cercana a 3:1, lo que significa que por cada dólar de capital puede prestar hasta tres. Esta capacidad se sustenta en su estatus de acreedor preferente y su perfil institucional sólido. En 2021, el BIRF emitió bonos por más de USD 54.000 millones, sobre una base de capital autorizada de menos de USD 19.000 millones. Este tipo de modelo permite a los BMD amplificar significativamente su capacidad de financiamiento sin depender exclusivamente de capitalizaciones.
No obstante, existen restricciones importantes. Según Humphrey (2022), el 65% del superávit operativo del Banco Mundial entre 2015 y 2020 fue destinado a reservas y provisiones, lo que redujo el potencial de expansión del financiamiento. Esto responde a una lógica de prudencia fiscal promovida por los países no prestatarios que detentan la mayoría del poder de voto y buscan mantener una política conservadora de gestión de riesgo.
Propuestas recientes planteadas por el G20 y por organismos como UNCTAD y la OCDE sostienen que, si se aplicaran reformas prudenciales moderadas, los BMD podrían ampliar su capacidad prestable entre un 30% y un 50% sin perder su calificación crediticia. Estas reformas incluyen un uso más dinámico del capital exigible, la redefinición de métricas de cobertura de riesgo y una mayor eficiencia en la asignación de reservas.
Aumento de la demanda de crédito
El volumen de financiamiento requerido por los países en desarrollo ha crecido exponencialmente en los últimos años. La pandemia del COVID-19 generó impactos fiscales sin precedentes, elevando el déficit promedio del 4,1% al 8,9% del PIB en países de ingresos bajos y medios entre 2019 y 2020, según el Fondo Monetario Internacional. A esto se suman nuevas necesidades derivadas del cambio climático, la transición energética, la inclusión digital y la transformación de los sistemas de salud y educación.
El informe Financing for Sustainable Development Report 2024 estima que la brecha de financiamiento para alcanzar los ODS asciende a más de USD 4,2 billones anuales. Frente a este panorama, los desembolsos conjuntos de los principales BMD —Banco Mundial, BID, CAF, AfDB, AIIB y ADB— totalizaron cerca de USD 230.000 millones en 2022, cubriendo apenas el 5,5% de las necesidades estimadas.
A nivel regional, América Latina ilustra esta tensión de manera clara. Entre 2020 y 2022, el BID aumentó las solicitudes de préstamo en un 21%, pero los desembolsos efectivos sólo crecieron un 7%. En Argentina, según el SSRFID (2023), se gestionaron proyectos por más de USD 12.000 millones en ese período, pero menos del 60% se ejecutó, en parte por cuellos institucionales nacionales, pero también por limitaciones de los propios organismos multilaterales.
En respuesta, los BMD han lanzado nuevas herramientas: líneas contingentes, emisiones de bonos verdes y sociales, esquemas de garantías parciales de riesgo y programas de asistencia técnica reembolsable. Sin embargo, estos mecanismos representan aún una fracción marginal del total financiado, y su escalabilidad se ve restringida por la misma lógica conservadora que regula el margen prestable.
Tensiones del modelo actual
La tensión entre demanda y capacidad prestable en los BMD se manifiesta en tres niveles: político, financiero y operativo.
En el plano político, la estructura de gobernanza de los BMD refleja un desequilibrio. A pesar de que la mayoría de los países miembros son prestatarios, el poder de decisión está concentrado en los países donantes. En el BID, Estados Unidos posee más del 30% del poder de veto, lo que le permite bloquear decisiones estratégicas sin necesidad de consenso. Esta configuración impide que se avance en reformas significativas para flexibilizar el uso del capital o revisar las métricas de exposición al riesgo.
Desde una perspectiva financiera, la negativa a capitalizaciones formales ha consolidado una lógica de acumulación de reservas como mecanismo de autoprotección. Entre 2015 y 2021, los ingresos netos del BIRF fluctuaron entre USD 1.000 y 2.000 millones anuales, de los cuales más de la mitad se destinaron a reforzar buffers y provisiones. Esta práctica, aunque defendida como prudente, representa un costo de oportunidad elevado, ya que dichos recursos no se canalizan hacia nuevas operaciones de crédito.
En términos operativos, los tiempos de aprobación y desembolso de proyectos son un obstáculo. El proceso promedio entre la presentación y el primer desembolso oscila entre 13 y 18 meses, según la OCDE. Esto se debe a salvaguardas ambientales y sociales, requisitos fiduciarios, y procedimientos de evaluación complejos. La escasa descentralización, junto con la limitada capacidad de adaptación de las ventanillas sectoriales, reduce la agilidad institucional. El Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) ha demostrado que procesos más ágiles, con fast-tracks sectoriales, pueden acortar significativamente estos plazos sin sacrificar la calidad técnica.
Reformas propuestas y experiencias recientes
Los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) se encuentran en el centro de un debate creciente sobre cómo adecuar su arquitectura institucional y financiera a los desafíos actuales del desarrollo. A medida que las brechas de financiamiento se amplían y los países prestatarios demandan mayor volumen y agilidad en la asistencia, diversas propuestas han surgido para ampliar la capacidad prestable sin depender exclusivamente de nuevas capitalizaciones.
Un documento central en este debate es el informe presentado al G20 por Vera Songwe y Nicholas Stern (2022), el cual estima que, mediante ajustes razonables a las reglas prudenciales, los BMD podrían movilizar entre USD 500.000 millones y USD 1 billón adicionales en la próxima década. Las reformas propuestas incluyen una mejor utilización del capital exigible, la reducción de niveles excesivos de reservas, y la incorporación de modelos de riesgo más acordes a la naturaleza contracíclica de estas instituciones. El enfoque se centra en liberar capacidad prestable sin debilitar la solvencia ni comprometer la calificación crediticia.
En paralelo, algunos BMD han comenzado a introducir instrumentos financieros más flexibles. El Banco Mundial ha fortalecido su programa “Program-for-Results” (PforR), que asocia desembolsos a metas verificables, mientras que CAF ha implementado la iniciativa “CAF Verde” para integrar el financiamiento climático con acompañamiento técnico sectorial. En África, el AfDB desarrolló esquemas de capital híbrido, apalancando recursos privados a través de garantías y fondos de coinversión. Estas experiencias buscan no solo aumentar el volumen de financiamiento, sino también su eficiencia y efectividad.
Por otro lado, el AIIB ha logrado reducir significativamente sus tiempos de aprobación mediante ventanillas sectoriales y procesos ágiles de evaluación. Esto demuestra que es posible mejorar la operatividad sin sacrificar el control institucional ni la calidad técnica. Asimismo, la CAF ha reforzado su estructura operativa regional para acelerar la toma de decisiones en terreno, un paso relevante frente a la tradicional centralización de los procesos en las casas matrices.
Sin embargo, la adopción generalizada de instrumentos como bonos sostenibles, garantías compartidas o blended finance sigue siendo incipiente. Según el Inter-Agency Task Force on Financing for Development (2024), apenas un 8% de los desembolsos en América Latina se canalizó por estas vías en 2022, lo que revela que la transformación institucional avanza con lentitud.
También persisten tensiones vinculadas a la gobernanza. Mientras bancos como el AIIB o el New Development Bank (NDB) adoptan esquemas de votación más equitativos, en organismos como el Banco Mundial o el BID los países con mayor aporte de capital continúan concentrando el poder de decisión. Esta configuración limita la flexibilidad institucional y retrasa cambios estructurales clave. En este contexto, se han propuesto mecanismos multilaterales como fondos de garantía globales, plataformas de cofinanciamiento o incluso el uso de Derechos Especiales de Giro del FMI como apalancamiento, aunque su implementación enfrenta resistencias geopolíticas.
En síntesis, las reformas en curso y las experiencias institucionales muestran que es posible avanzar hacia una arquitectura multilateral más dinámica, eficiente y alineada con los objetivos del desarrollo sostenible. Para que esto se materialice, será clave la articulación entre voluntad política, presión coordinada de los países prestatarios y capacidad técnica dentro de los propios bancos. Las condiciones están dadas: lo que falta es un compromiso efectivo para actualizar el modelo vigente y evitar que los BMD se conviertan en actores periféricos frente a desafíos que exigen respuestas contundentes y oportunas.
Conclusión
La tensión entre la creciente demanda de financiamiento de los países en desarrollo y las limitaciones del margen prestable en los BMD es estructural. No se trata de un desajuste coyuntural, sino de una brecha institucional entre lo que estas organizaciones pueden ofrecer y lo que sus prestatarios necesitan.
Para cerrar esta brecha, se requiere un cambio en el enfoque institucional de los BMD. Esto implica repensar los equilibrios entre prudencia financiera y eficacia operativa, revisar la lógica de gobernanza que concentra el poder de decisión y adoptar herramientas que permitan escalar las operaciones sin erosionar la solvencia. La historia reciente muestra que es posible avanzar en reformas sin comprometer la estabilidad: CAF, AIIB y las propuestas del G20 lo confirman.
Adaptar los BMD a los desafíos del siglo XXI no es solo una cuestión de eficiencia institucional, sino una condición necesaria para cumplir con los compromisos globales de desarrollo, equidad y sostenibilidad. La inacción también tiene costos: cada año de financiamiento insuficiente implica menos infraestructura, menos adaptación climática y mayores niveles de exclusión. Por ello, la transformación del sistema multilateral de financiamiento debe ser entendida no como una alternativa, sino como una obligación colectiva ineludible.
* Este artículo fue presentado en el marco del trabajo final de la materia “Financiamiento Internacional para el Desarrollo” de la Maestría en Finanzas de la UNSAM – 2025
** El autor es Licenciado en Economía por la Universidad de La Plata, especializado en rondas de inversión y M&A.

Bibliografía
- CAF (2022). “Estrategia Institucional 2022–2026”. Corporación Andina de Fomento.
- G20 (2022). “Boosting MDBs’ investing capacity: An Independent Review of Multilateral Development Banks’ Capital Adequacy Frameworks”. Vera Songwe & Nicholas Stern (coord.).
- Humphrey, C. (2022). Financing the future: Multilateral development banks in the changing world order of the 21st century. Oxford University Press.
- Inter-Agency Task Force on Financing for Development (2024). Financing for Sustainable Development Report 2024. United Nations.
- SSRFID (2023). Financiamiento Internacional para el Desarrollo. Balance de gestión 2019–2023. Ministerio de Economía de la Nación Argentina.
- UNCTAD (2023). The Role of Development Banks in Financing the SDGs. United Nations Conference on Trade and Development.
- World Bank (2021). “World Bank Annual Report 2021”. Washington, DC: World Bank Group.
- Mazzucato, M. (2025). Reimagining finance for the SDGs.