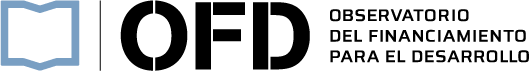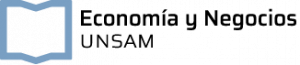La arquitectura financiera global, concebida en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, se encuentra en un estado de profunda transformación. En el epicentro de este cambio dinámico se halla la Banca Multilateral de Desarrollo (BMD), un conjunto de instituciones cuyo propósito fundamental ha sido la financiación del progreso en el Sur Global. Para comprender la verdadera función y el impacto de la Banca Multilateral de Desarrollo (BMD), es necesario ir más allá de las cifras macroeconómicas y analizar el ADN de sus operaciones: los proyectos. Son estos proyectos, desde una represa monumental hasta un programa de capacitación digital, los que traducen el capital y las políticas en cambios tangibles sobre el terreno. En este análisis nos proponemos desglosar la tipología de estos proyectos, con ejemplos concretos y examinando cómo la llegada de nuevos actores institucionales está influyendo en estas carteras. La evolución de estas instituciones, desde su concepción original hasta los desafíos que enfrentan hoy, se lee con mayor claridad en el catálogo de sus intervenciones.
La Tipología de Proyectos de las BMD Tradicionales
Históricamente, el núcleo de la cartera de las BMD tradicionales, como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha sido la infraestructura física a gran escala. Esta tipología se basa en la premisa de que una base sólida de capital físico es la condición indispensable para el despegue económico (Woods, 2006). Dentro de esta categoría, los proyectos de transporte son emblemáticos. Su objetivo es conectar mercados, reducir costos logísticos y mejorar el acceso de la población a los centros de empleo y servicios. Un ejemplo relevante es el apoyo del Banco Mundial a la extensión de la Línea 2 del metro en São Paulo, Brasil. Este proyecto busca mejorar la movilidad de los habitantes en una de las metrópolis más grandes del mundo, permitiendo un acceso más rápido y eficiente a trabajos y servicios básicos para las comunidades más alejadas (Banco Mundial, s.f., “América Latina y el Caribe: Panorama general”).
Otra tipología clásica es la de infraestructura energética, fundamental para la industrialización y la mejora de la calidad de vida. Estos proyectos abarcan desde la generación hasta la distribución de energía. Un caso de estudio prominente es el financiamiento del BID para la Modernización del Complejo Hidroeléctrico Binacional Salto Grande, operado conjuntamente por Argentina y Uruguay. Este proyecto multimillonario no solo busca extender la vida útil de una fuente de energía crucial para ambos países, sino también mejorar su eficiencia y seguridad, asegurando la potencia del sistema por varias décadas más (BID, s.f., “Modernización del Complejo Hidroeléctrico Binacional Salto Grande”). Este tipo de inversiones estratégicas de largo plazo son una seña de identidad de las BMD tradicionales.
En respuesta a las críticas que señalaban un enfoque demasiado centrado en el “hardware” del desarrollo, las BMD diversificaron significativamente sus carteras a partir de la década de 1980 para incluir el desarrollo social y el capital humano (Woods, 2006). Esta tipología abarca proyectos de salud, educación y protección social. Un ejemplo concreto es el Programa de Desarrollo Sanitario (PDS) en Malí, apoyado por el Banco Mundial durante varios años. En lugar de una única gran obra, este proyecto se centró en mejorar el sistema de salud pública mediante la construcción de nuevos centros sanitarios comunitarios, la capacitación de personal y el establecimiento de fondos rotatorios de medicamentos administrados por la comunidad, mejorando el acceso a servicios de salud en zonas rurales (IEG World Bank, s.f., “Atención de la salud en Malí”).
Líneas de Financiamiento y la Emergencia de Nuevos Actores
Estas diversas tipologías de proyectos se sustentan en dos líneas de financiamiento principales. Por un lado, están los préstamos en condiciones de mercado o cuasi-mercado, que se otorgan a países de ingreso medio con capacidad de repago. Por otro lado, operan las ventanas de financiamiento concesional, como la Asociación Internacional de Fomento (AIF) del Banco Mundial, que proveen donaciones y créditos con tasas de interés nulas o muy bajas a los países más pobres (Woods, 2006). La elección del instrumento financiero depende de la capacidad económica del país prestatario, pero la estructura de los proyectos ha sido muchas veces criticada por su lentitud burocrática y por la condicionalidad asociada a los desembolsos, ligada a reformas políticas y económicas específicas (Strange, 1996; Woods, 2006).
Es en este contexto de descontento y de un reequilibrio del poder global que emerge una nueva generación de BMD, como el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) de los BRICS y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII). Estas nuevas instituciones introducen una saludable competencia y complementariedad en el sistema. Aunque en gran medida sus carteras iniciales también se han centrado en infraestructura sostenible, transporte y energía, muestran una tendencia hacia una mayor agilidad y una aversión a las condicionalidades políticas que caracterizaron a sus predecesores (Gallagher, 2016). Su objetivo declarado es complementar, no reemplazar, a las instituciones existentes, ayudando a cerrar una brecha de financiamiento en infraestructura que las BMD tradicionales no pueden cubrir solas (Humphrey, 2015).
El impacto de estos nuevos actores se observa también en la innovación en las tipologías de proyectos y mecanismos de financiamiento. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, el BAII estableció un mecanismo de respuesta rápida (Crisis Recovery Facility) que se alejaba del modelo de proyecto de infraestructura a largo plazo. A través de este, aprobó préstamos soberanos para apoyar la liquidez de las micro, pequeñas y medianas empresas en países miembros, abordando directamente las consecuencias económicas de la crisis sanitaria. Este tipo de financiamiento programático, enfocado en la resiliencia económica, demuestra una flexibilidad que presiona a las instituciones tradicionales a ser más adaptables e innovadoras en sus propias ofertas.
Conclusión: Entre el cemento y la conciencia
Al observar el abanico de proyectos, uno no puede evitar sentir una especie de vértigo histórico. Pasamos de celebrar la inauguración de una represa que domaba un río, a financiar una app que ayuda a los agricultores a predecir sequías. Es una evolución innegable y, en muchos sentidos, positiva. Las BMD han aprendido, quizás a la fuerza, que el desarrollo no es solo cuestión de PBI y de cemento.
Sin embargo, me quedan algunas dudas: ¿Podrán moverse las burocracias a la velocidad que exige la crisis climática o la próxima pandemia? La modernización de Salto Grande es vital, pero su planificación y ejecución toma años, un lujo que quizás ya no tenemos. Cuando el Banco Mundial celebra el éxito de un proyecto de transporte como el de São Paulo, uno se pregunta ¿cómo el aumento del valor del suelo alrededor de las nuevas estaciones termina desplazando a las mismas familias de bajos ingresos que el proyecto pretende beneficiar?
Y luego están los nuevos jugadores, como el BAII o el NBD. Se presentan como alternativas más ágiles y sin las ataduras ideológicas del pasado. Suena esperanzador, pero ¿estamos seguros de que no estamos simplemente cambiando un conjunto de condicionalidades por otro, quizás menos explícito pero igualmente poderoso, ligado a los intereses geopolíticos de sus nuevos dueños?
El reto fundamental para estas instituciones financieras no es de carácter técnico o financiero, sino paradigmático: implica redefinir los criterios con los que se evalúa el éxito. La eficacia de un proyecto ya no debería cuantificarse exclusivamente a través de indicadores físicos, como la infraestructura construida o la energía generada. En su lugar, el foco debe desplazarse hacia resultados más cualitativos, como el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria y la capacidad de adaptación en un entorno incierto. La transición hacia este nuevo paradigma evaluativo requiere de metodologías que incorporen la perspectiva de los beneficiarios de forma sistemática, superando la dependencia de las evaluaciones técnicas externas, una brecha que la práctica actual todavía no ha logrado cerrar.
* Este artículo fue presentado en el marco del trabajo final de la materia “Financiamiento Internacional para el Desarrollo” de la Maestría en Finanzas de la UNSAM – 2025
** La autora es Contadora Pública (UCES), ha trabajado como especialista en planeamiento económico y financiero para diferentes multinacionales.

Bibliografía
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (s.f.). Modernización del Complejo Hidroeléctrico Binacional Salto Grande. https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-bid-aprobo-financiamiento-por-usd-130-m-para-la-modernizacion-del-complejo
- Banco Mundial. (s.f.). América Latina y el Caribe: Panorama general. The World Bank. https://www.bancomundial.org/es/region/lac/overview#3
- Gallagher, K. P. (2016). The Asian Infrastructure Investment Bank and the Future of Global Economic Governance. The Journal of East Asian Studies, 16(3), 329-338. https://www.bu.edu/gdp/files/2017/10/Gallagher.Kring_.10-2017.pdf
- Humphrey, C. (2015). Developmental revolution or Bretton Woods revisited?. ODI Report. Overseas Development Institute. https://media.odi.org/documents/9615.pdf
- Independent Evaluation Group (IEG) World Bank. (s.f.). Atención de la salud en Malí: Aprovechamiento de la participación de la comunidad. World Bank Group. https://documents1.worldbank.org/curated/en/485471468299140171/pdf/229900Precis188001Spanish0ver.pdf